Nieve
Cuando todas las mañanas se afeita delante del espejo, la espuma de afeitar le recuerda que será feliz el día que por fin consiga realizar el viaje de sus sueños: las blancas y silenciosas montañas nevadas de Canadá. E irremediablemente cada mañana también, observa como las pompas de espuma de afeitar son engullidas por el desagüe del lavabo.
Al salir de éste ya puede oler el aroma del café que sale de la cocina. Su mujer, despeinada, aún en pijama, está preparando unas tostadas que el no va a tener tiempo de de comer. Corre a despertar a los niños. No consigue librarse de una punzada de dolor diaria al tener que arrancarlos tan pronto de la seguridad y calidez que adivina bajo el mullido edredón. Vuelve a la cocina. Se toma el café rápidamente, escuchando distraídamente las noticias de la radio y pensando en que si hay tráfico llegará tarde a la oficina.
Cruzar el umbral de la puerta es la salida al campo de batalla. No sabe ni cómo y ya está dentro del coche. La radio encendida. Se ha destapado un nuevo caso de corrupción. Terremoto en Chile. Revueltas en los suburbios de París. Sube el IPC. Esta noche semifinal de la Champions. Lluvia para esta tarde. “¡Cómo se va a poner el tráfico!” El previsible embotellamiento. Mira a la mujer que está al volante en el coche de al lado. Aprovechando que el coche está parado, se está maquillando los ojos. Tiene cara de cansancio y no son ni las ocho de la mañana. Al mirarla, no logra recordar cuánto hace que su mujer dejó de maquillarse, ni tampoco si ha dejado de hacerlo alguna vez.
El claxon del coche de atrás lo despierta violentamente de su letargia y pone primera. Pasa a escasos cincuenta quilómetros por hora por delante de la fábrica de cemento. Su imponente presencia gris ya ha comenzado a desprender un humo plomizo. Y vuelve a pensar en las blancas cimas de las montañas de Canadá.
Llega a la oficina cansado y deprimido. Enciende el ordenador con hastío, listo para pasarse las próximas diez horas apagando fuegos. El compañero de la mesa de al lado le pregunta si quiere participar en la porra del partido de la noche. Contesta que sí, y da un posible resultado sin pensar mucho en él. No le gusta el fútbol. Cuando llega la hora de la comida, se ha tomado tres cafés de la máquina de vending y ha mirado el reloj siete veces. Baja con sus compañeros a comer un menú del bar de la esquina. Hablan de trabajo, de fútbol y de lo mal que va el mundo. Cuando vuelve a instalarse delante del ordenador dentro de la oficina casi vacía, experimenta un ligero adormecimiento. Una dulce sensación de abandono. Lo despierta el teléfono. La secretaria del jefe del departamento de ventas le informa que se ha adelantado la reunión prevista para las seis a las cuatro y media. Nerviosismo. Dispone de menos tiempo del previsto para repasarse el informe que acabó de redactar ayer por la noche. Va a por un café a la máquina y vuelve a su mesa. La oficina vuelve a estar en marcha. No recuerda si la gente ha vuelto o no antes de que sonase el teléfono. Se sumerge en la relectura frenética del informe.
La reunión acaba a las siete y media. “Si me doy prisa aún podré cenar con mis hijos.” Hay tráfico, aunque menos del previsto. Enciende la radio. Está en marcha la previa del partido. “Claro, la gente está ya en su casa preparando la cena para verlo. Lo había olvidado por completo.” Tiene que rehacer el informe porque al parecer no se ajusta a los objetivos del departamento de ventas. Al volver a pasar por delante de la fábrica de cemento, recuerda las noches de su juventud, cuando recorría un trayecto similar con su pandilla de amigos los fines de semana para salir de juerga. Recuerda el sonido de las risas en el interior del coche y aquella lejana sensación de que el mundo estaba a sus pies y de que todo estaba por hacer y todo era posible. Con una cierta angustia en su pecho se pregunta qué habrá sido de Juan, de Manuel y de Pedro. Hace años que han perdido el contacto. “Ojalá todo les vaya bien.”
Sin saber muy bien cómo está delante de la puerta del ascensor de su casa. Las ocho y media. Mientras busca las llaves en el bolsillo de la gabardina, oye gritos de euforia en el piso de al lado. “Deben haber marcado.” Por más que lo intenta, no logra recordar cuál ha sido su apuesta en la porra.
Cuando abre la puerta de su casa se encuentra ante un pasillo oscuro. Al fondo, la luz amarillenta del comedor. La tele encendida. La voz del locutor del partido al fondo. Su mujer en la cocina. Lo recibe con una sonrisa cansada mientras envuelve con papel de aluminio los bocadillos del desayuno del colegio de los niños para el día siguiente. Al entrar en el comedor, ve a los niños sentados a la mesa, cenando, mientras miran el partido. Miguel, el pequeño, se gira y lo mira: “¡Papá, mira, mira qué he hecho!” Apaga la televisión, se acerca a la mesa y mira por encima de su hijo. Sobre el plato ve una montaña blanca de arroz. Miguel le sonríe con candor, y con la base de la cuchara la aplasta, la recoge y se la mete en la boca. Su padre siente una opresión en el pecho, seguida de un ligero mareo. Suelta el maletín. Se deja caer sobre una silla, y se pone a llorar en silencio.
Al salir de éste ya puede oler el aroma del café que sale de la cocina. Su mujer, despeinada, aún en pijama, está preparando unas tostadas que el no va a tener tiempo de de comer. Corre a despertar a los niños. No consigue librarse de una punzada de dolor diaria al tener que arrancarlos tan pronto de la seguridad y calidez que adivina bajo el mullido edredón. Vuelve a la cocina. Se toma el café rápidamente, escuchando distraídamente las noticias de la radio y pensando en que si hay tráfico llegará tarde a la oficina.
Cruzar el umbral de la puerta es la salida al campo de batalla. No sabe ni cómo y ya está dentro del coche. La radio encendida. Se ha destapado un nuevo caso de corrupción. Terremoto en Chile. Revueltas en los suburbios de París. Sube el IPC. Esta noche semifinal de la Champions. Lluvia para esta tarde. “¡Cómo se va a poner el tráfico!” El previsible embotellamiento. Mira a la mujer que está al volante en el coche de al lado. Aprovechando que el coche está parado, se está maquillando los ojos. Tiene cara de cansancio y no son ni las ocho de la mañana. Al mirarla, no logra recordar cuánto hace que su mujer dejó de maquillarse, ni tampoco si ha dejado de hacerlo alguna vez.
El claxon del coche de atrás lo despierta violentamente de su letargia y pone primera. Pasa a escasos cincuenta quilómetros por hora por delante de la fábrica de cemento. Su imponente presencia gris ya ha comenzado a desprender un humo plomizo. Y vuelve a pensar en las blancas cimas de las montañas de Canadá.
Llega a la oficina cansado y deprimido. Enciende el ordenador con hastío, listo para pasarse las próximas diez horas apagando fuegos. El compañero de la mesa de al lado le pregunta si quiere participar en la porra del partido de la noche. Contesta que sí, y da un posible resultado sin pensar mucho en él. No le gusta el fútbol. Cuando llega la hora de la comida, se ha tomado tres cafés de la máquina de vending y ha mirado el reloj siete veces. Baja con sus compañeros a comer un menú del bar de la esquina. Hablan de trabajo, de fútbol y de lo mal que va el mundo. Cuando vuelve a instalarse delante del ordenador dentro de la oficina casi vacía, experimenta un ligero adormecimiento. Una dulce sensación de abandono. Lo despierta el teléfono. La secretaria del jefe del departamento de ventas le informa que se ha adelantado la reunión prevista para las seis a las cuatro y media. Nerviosismo. Dispone de menos tiempo del previsto para repasarse el informe que acabó de redactar ayer por la noche. Va a por un café a la máquina y vuelve a su mesa. La oficina vuelve a estar en marcha. No recuerda si la gente ha vuelto o no antes de que sonase el teléfono. Se sumerge en la relectura frenética del informe.
La reunión acaba a las siete y media. “Si me doy prisa aún podré cenar con mis hijos.” Hay tráfico, aunque menos del previsto. Enciende la radio. Está en marcha la previa del partido. “Claro, la gente está ya en su casa preparando la cena para verlo. Lo había olvidado por completo.” Tiene que rehacer el informe porque al parecer no se ajusta a los objetivos del departamento de ventas. Al volver a pasar por delante de la fábrica de cemento, recuerda las noches de su juventud, cuando recorría un trayecto similar con su pandilla de amigos los fines de semana para salir de juerga. Recuerda el sonido de las risas en el interior del coche y aquella lejana sensación de que el mundo estaba a sus pies y de que todo estaba por hacer y todo era posible. Con una cierta angustia en su pecho se pregunta qué habrá sido de Juan, de Manuel y de Pedro. Hace años que han perdido el contacto. “Ojalá todo les vaya bien.”
Sin saber muy bien cómo está delante de la puerta del ascensor de su casa. Las ocho y media. Mientras busca las llaves en el bolsillo de la gabardina, oye gritos de euforia en el piso de al lado. “Deben haber marcado.” Por más que lo intenta, no logra recordar cuál ha sido su apuesta en la porra.
Cuando abre la puerta de su casa se encuentra ante un pasillo oscuro. Al fondo, la luz amarillenta del comedor. La tele encendida. La voz del locutor del partido al fondo. Su mujer en la cocina. Lo recibe con una sonrisa cansada mientras envuelve con papel de aluminio los bocadillos del desayuno del colegio de los niños para el día siguiente. Al entrar en el comedor, ve a los niños sentados a la mesa, cenando, mientras miran el partido. Miguel, el pequeño, se gira y lo mira: “¡Papá, mira, mira qué he hecho!” Apaga la televisión, se acerca a la mesa y mira por encima de su hijo. Sobre el plato ve una montaña blanca de arroz. Miguel le sonríe con candor, y con la base de la cuchara la aplasta, la recoge y se la mete en la boca. Su padre siente una opresión en el pecho, seguida de un ligero mareo. Suelta el maletín. Se deja caer sobre una silla, y se pone a llorar en silencio.


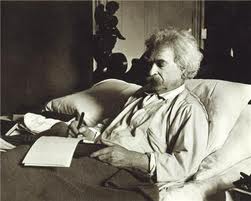
Comentarios